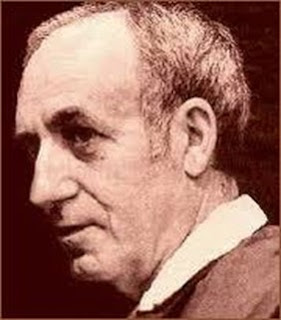La doble soledad de los muertos
Desde hace tiempo cuando asisto a un
entierro, aunque más bien habría que decir que a una cremación por lo
solicitada que está esta opción, tengo la extraña sensación de que en vez
de estar en un solemne acto de despedida
a un fallecido que realiza ya su último viaje sin retorno, asisto a un simple acto burocrático que
tienen todas las connotaciones de frialdad, asepsia, falta de emotividad y
naturaleza de puro trámite.
Los asistentes al tanatorio sólo pueden
ver durante unos minutos al fallecido -si es que llegan pronto y aún no han
retirado el cadáver para llevarlo hasta el horno crematorio-, y siempre detrás
de un cristal, con la sensación de lejanía que esa circunstancia provoca,
mientras los demás asistentes al acto se alejan de la pequeña sala donde está
expuesto el cadáver y se van al exterior
con el pretexto de fumar un cigarrillo, tomar el fresco o estirar las piernas
por los largos corredores que existen en los distintos tanatorios que ofrecen siempre
la entrada de un hotel de lujo por sus
instalaciones en las que no falta el abundante espacio y los diversos salones
decorados con la impersonalidad de todo establecimiento público, donde pueden
estar los acompañantes de quien ya está más allá de la frontera que separa la
vida de la muerte.
La muerte, fenómeno natural que es
el contrapunto de la vida que se
extiende como un arco entre el nacimiento y la muerte, siempre fue tratado en
las diferentes culturas y épocas con el carácter de sagrado que tiene siempre
los misterios que nos atañen a los humanos, porque no hay mayor misterio que
ese extraño fenómeno que siempre representa la muerte tan temida y tan esperada
por su inevitable devenir.
Sin embargo, en esta sociedad
actual, la muerte ha perdido su sacralidad para convertirse en algo molesto,
oscuro, funesto y rechazable que hay que tratar con total frialdad y desapego,
como un trámite necesario pero desagradable que sólo se puede agilizar tratando
de hacer realidad el dicho de la necesidad de "quitarse el muerto de
encima" que en este caso no puede ser más cierto, pero procurando
hacerlo con la mayor celeridad y asepsia
posibles, como si el hecho de tener al muerto cerca, próximo, recordara a todos
los que le rodean la propia naturaleza de mortal y, por ello, su presencia se
hace insoportable.
El hecho de la rapidez con la que se
produce actualmente la cremación, especialmente, hace que ese acto antes
solemne de despedida al muerto, pésame y
compañía a los deudos del fallecido, se convierta en algo desprovisto de ese calor humano que siempre ha existido
en los entierros, en los que se rezaba por el muerto y se consolaba a sus
familiares con la compañía que confortaba a los deudos desconsolados y también
se acompañaba al cadáver con rezos y plegarias durante largos velatorios, con los que querían
acompañarlo para que su entrada en el más allá fuera lo más benéfico posible
para el eterno descanso de su alma -en
el supuesto de los creyentes y en el de los descreídos, la compañía de los
asistentes durante las 24 horas preceptivas antes de enterrar al fallecido,
servía de consuelo para los familiares
del muerto, antes y durante el entierro, aunque no hubiera rezos.
Ahora, cuando asisto a un entierro,
o sobre todo una cremación, siento que
estoy en un acto social sin ninguna emoción, fría, indiferente, por la frialdad
del lugar como es todo tanatorio, la posibilidad de alejarse de la capilla
ardiente del finado con cualquier excusa, el reclamo de la cafetería que incita
a los asistentes a ir a tomar un café o una copa, por lo que hay un ir y venir
continuo de los asistentes, en un trasiego que impide que se cree el clima de
duelo y emoción natural y acorde con la situación dramática que es toda muerte
Todo esto hace que los "entierros",
para seguir llamándolos de dicha manera tradicional, sea una ceremonia
desbaratada, fría, ausente de toda emoción, de todo calor humano, en la que la
expresión de las emociones, de los llantos, de la tristeza natural en estos
casos, parece que está vedada, prohibida y tácitamente descartada por los
propios asistentes, porque parece que no existe en todos más que el deseo de
terminar cuanto antes, y sin mayores manifestaciones de dolor, con tan
fastidioso trámite del entierro, el que
ha pasado de ser un acto solemne y sagrado a convertirse en un acto fastidioso,
gris, anodino y aséptico.
Decía el poeta romántico Bécquer
"Qué solos se quedan los muertos" y habría que añadir que
especialmente ahora, cuando son despedidos sin rezos, sin lágrimas, sin
emoción, por las prisas por abandonar la sala del tanatorio porque está
esperando otra comitiva fúnebre para despedir a su muerto, por la vaciedad de
esta sociedad hedonista en la que todo lo que es vida, juventud, placer,
comodidad y egoísmo es aceptable y deseado, pero la muerte y su proximidad se conjura con la prisa por enterrar a los
muertos que se quedan así doblemente solos, abandonados y olvidados, por no
haber tenido una ceremonia de despedida en la que sus más allegados le hayan
demostrado amor, afecto, nostalgia, pena
y llanto por su muerte, por su pérdida,.
Ahora los muertos son
despedidos rápidamente, como si fueran trastos inútiles, inertes, fastidiosos que
recuerdan a todos con su presencia indeseada la evidencia de la mortalidad, la
fugacidad de la vida y la inutilidad de todo esfuerzo del ser humano por
olvidar que en la moneda que hay que dar al barquero Caronte, para que nos pase
a la otra orilla, hay dos caras: vida y muerte, sin que se pueda borrar esta
última que le da sentido, coherencia y valor a la propia vida.