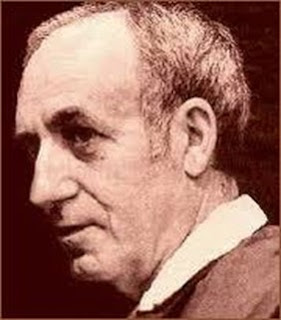Un nuevo año
"El
tiempo es la sustancia de la
que
estoy hecho".(jorge Luís Borges)
 Si
hay algo que nos recuerda el inevitable paso del tiempo es comenzar un nuevo
año. Parece como si el resto de los días, incansables en su discurrir, no nos
hiciera mella en el ánimo, hasta el paso del 31 de diciembre al 1 de enero
siguiente.
Si
hay algo que nos recuerda el inevitable paso del tiempo es comenzar un nuevo
año. Parece como si el resto de los días, incansables en su discurrir, no nos
hiciera mella en el ánimo, hasta el paso del 31 de diciembre al 1 de enero
siguiente.
En
ese fatídico momento en el que suenan las doce campanadas, la aguja del reloj
parece una saeta encendida que se nos clava en la mente para recordarnos que
hemos vivido un año más y nos queda por vivir un año menos.
En
ese intenso instante en el que sabemos, en una ráfaga de intuición
esclarecedora, que el tiempo no sólo pasa sino que vuela como las hojas caídas
de los árboles, en ese símil casero de la caída de las hojas del calendario, es
cuando somos verdaderamente conscientes de que esa supuesta felicidad con la
que brindamos la llegada del nuevo año, es una mera pantomima social para
intentar disimular, bajo el disfraz de la aparente alegría, el temor que sentimos
como una punzada repentina en el corazón que nos entumece el ánimo y nos da ese
minuto de ansiedad por lo que nos deparará el porvenir, al que cada final de
año vemos más corto, más efímero y más temible por ello.
Si
el tiempo y su medida es una convención de la humanidad para poder así medir,
contar, programar, aplazar y controlar la vida en todas sus manifestaciones
que, de faltar, sería imposible vivir en sociedad con sus muchas obligaciones y
exigencias; por su parte, el reloj es el instrumento falaz que nos marca con su
tictac imparable las diferentes horas de cada día y las obligaciones que traen
consigo, en un recordatorio constante de lo que debemos hacer, pero también de
lo que quisiéramos hacer pero no podemos porque ese mismo tiempo que pasa y nos
constriñe, nos impide llevar a cabo.
El
tiempo es algo que no se ve, que no se toca, que es intangible, pero real, tan
real como la propia vida porque marca su duración, sus diferentes etapas, y la
distancia que separa al nacimiento de la muerte. Nada hay más real que el
tiempo a pesar de su invisibilidad, de su intangibilidad y de su propia esencia
inmaterial, porque es precisamente en el tiempo en el que nacen, viven y mueren
todos los seres vivos, reales, concretos y finitos, y esa misma esencia de inmaterialidad
del tiempo es, sin embargo, la que hace posible la vida, la existencia real de
todo lo que existe y está suspendido en ese arco invisible que el tiempo tiende
entre el ser y la nada, lo que es lo mismo que desde el nacimiento hasta el
momento de la muerte.
Ya
decía Henri Bergson: "Donde quiera que viva alguna cosa hay abierto, en
alguna parte, un registro donde el tiempo se inscribe". También decía
Pitágoras que todo está en los números, pero nunca se hace más patente esa
verdad matemática que cuando se relaciona con el tiempo, con el interminable
fluir de los días, meses y años.
Cada
vez que el año cambia el último dígito parece que algo muy profundo se nos
remueve en la conciencia, como una voz sutil nos dijera: “Te queda menos
tiempo, apresúrate” y esa evidencia que queremos borrar con risas, brindis,
celebraciones y felicitaciones es la que nos deja ese sabor amargo, esa
sensación anticipada de que el siguiente año volveremos a sentir que el tiempo
ha pasado, ha volado de nuestro lado, llevándose consigo las pocas ilusiones
que aún nos quedan, los proyectos inacabados, las promesas incumplidas o las
ilusiones marchitas; pero con la nota añadida de que el año nuevo próximo será
un año menos en el haber y uno más en el debe.
Esa
descompensación que se produce, sobre todo a partir de los cuarenta años, es la
que va anidando, año tras año, Nochevieja tras Nochevieja, y alimentando la
nostalgia de los seres perdidos, de los lugares ya abandonados pero añorados,
de los sueños que una vez tuvimos y el desencanto de quienes somos en
comparación con quienes quisimos ser. Ahí, en esas sumas y restas, en esa
sucesión interminables de días, semanas, meses y años, se suma toda la vida ya
vivida, todo lo que somos y todo lo que nunca llegaremos a ser.
Esos
números fatídicos hacen realidad la afirmación de Pitágoras, porque la frialdad
de los números es más esclarecedora y útil para hablar de la finitud de toda
vida, la limitación de los logros y la inmensa insatisfacción que encierra todo
ser humano. Los números, a pesar de su abstracción, son infinitamente más
eficaces que las palabras para que en esa sumas y restas se pueda contener,
definir, limitar y manifestar toda vida, con sus miserias y grandezas, con su
luces y sombras, sus gozos y sufrimientos, porque en esos números, entre esas
fechas del nacimiento y la muerte, se extiende el arco prodigioso que traza, en
el binomio espacio-tiempo, el destello fugaz de cada vida humana. Por eso, dijo
Jorge Luís Borges: "El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho".
La
vida es tiempo y los seres vivos somos hijos del tiempo, él es nuestro cómputo
que nos delimita temporalmente y el teatro en el que vivimos la comedia humana
que todos representamos. Cuando baja el telón que sostienen los invisibles
hilos del tiempo que se nos ha dado, se acaba la función y con ella se retiran
entre bambalinas los personajes que la representan que no son otros que todos y
cada uno de los seres humanos que han protagonizado la historia de su vida sin
guión previo, sin ensayos, sin apuntador, ni director ni tramoyistas y, ni
siquiera, sin un final previsto que sólo el azar escribe en cada momento y de
forma silenciosa para cada ser humano que lo vive sólo una vez y sin posibilidad de
volver a repetir esa escena crucial para subsanar los posibles errores
cometidos.
Somos
criaturas del tiempo y él, como un padre benévolo y protector, no nos deja de
su mano ni un segundo, vigilante y silencioso mientras realiza sus misteriosas
laboresy mientras sus hijos contamos cada principio de año, como un avaro a sus
monedas, los años vividos y los que, supuestamente, aún nos quedan por vivir,
ceremonia sutil que cada año se renueva al sonido de las doce campanadas.